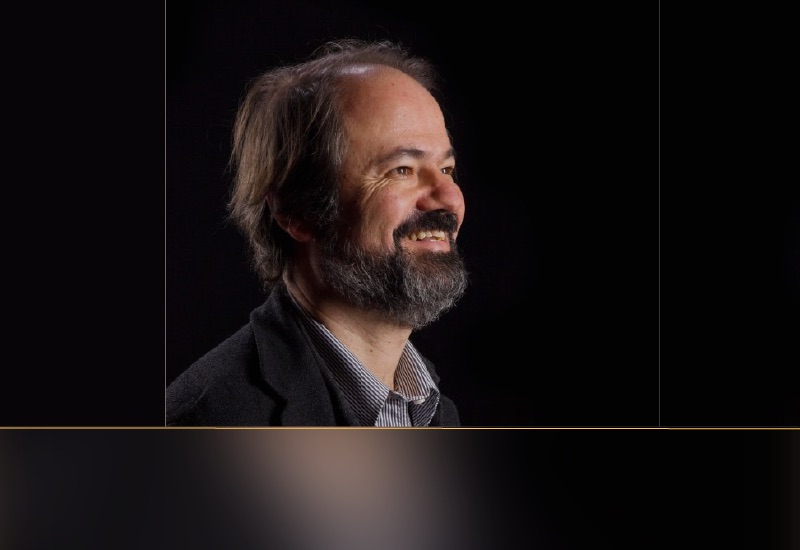
Juan Villoro, el mapa de su curiosidad
- Perfil del autor mexicano, ganador del Reconocimiento a la Excelencia Periodística del Premio Gabo 2022. Villoro recibirá el galardón en el 10º Festival Gabo, que tendrá lugar del 21 al 23 de octubre en Bogotá.
Por Julieta García González
Quiero trazar un mapa que transite por distintos puntos: los lugares relevantes para una biografía, el caudal que compone una obra también caudalosa y los que bordan una amistad. Un perfil sobre un escritor es casi siempre un ejercicio injusto, porque deja de lado elementos esenciales. Seré culpable, entonces, de una injusticia.
Juan Antonio Villoro Ruiz, Juan Villoro, nació un 24 de septiembre de 1956. Su padre fue el filósofo español nacionalizado mexicano, Luis Villoro; su madre, Estela Ruiz, es una reconocida psicoanalista yucateca, avecindada en la Ciudad de México. “Ambos provienen de tradiciones separatistas”, escribe Villoro en El vértigo horizontal, “él de Cataluña, ella de Yucatán”.
Un camino fácil para explicar tanto la curiosidad de Juan como sus logros sería atribuirlo todo a sus orígenes, a las vidas extrañas, disímiles y fascinantes de sus padres. Tomar ese camino no se apegaría a la realidad, porque quienes nacieron en la primera mitad del siglo XX solían tener las vidas revueltas que su tiempo exigía y no de todas esas familias llenas de anécdotas surgieron escritores talentosos.
Juan Villoro creció en una Ciudad de México tan distinta a la actual que hasta se llamaba diferente, Distrito Federal. Escribe Villoro: “La ciudad se ha modificado de tal forma que el solo hecho de describirla parece una crítica del presente”. En esa ciudad pudo dar rienda suelta a la curiosidad que parece ilimitada. Las primeras cosas insólitas que la picaron se encontraban muy cerca, encarnadas en abuelos diferentes, vecinas excéntricas, figuras inalcanzables, compañeros de colegio y recovecos de un espacio que todavía podía conocerse sin riesgo para la vida, con ritos urbanos y calles infinitas, llenas de historias. Sus primeros años estuvieron, además, habitados por libros que parecían un accidente de la vida familiar. Dice: “Mis padres amaban los libros. Seguramente, esta pasión me marcó de modo favorable; sin embargo, no se trataba de algo que se compartiera con los niños, sino de una afición adulta, como el cigarro o la siesta”.
Fue un extranjero de los textos infantiles, faltante que subsanó por descubrimientos aleatorios dentro de la escuela —incluyendo el de los inmejorables Libros de texto gratuitos en su primera etapa— que trasmutaron una vez llegada la adolescencia. Porque fue entonces que se encontró con lo que marcaría su paso de adolescente raro al joven que haría de la escritura su vida. Todo empezó como empiezan las cosas con los escritores: con una lectura. Ha contado sobre los elementos que lo integraron, en la niñez, a un grupo de amigos: inscrito en el Colegio Alemán, dominaba la lengua teutona; mezclaba en su cotidiano los giros de la lengua de los españoles y yucatecas de su familia; se movía en el territorio fluido que va del habla inventada, a la fuerza de la adaptación y los rigores escolares. A los 15 años le llegó una lectura que cambiaría su panorama vital, sacándolo de su centro.
La obra fue De perfil, la novela iniciática que José Agustín publicó a los 22 años. Juan se identificó con el personaje central que vivía unas circunstancias que le parecieron sospechosamente similares a las suyas. “Gracias a esa ‘lectura en espejo’”, narra en la oda a la lectura que son los ensayos de La utilidad del deseo, “comencé a leer por gusto, pero cada itinerario es diferente”.
En un impulso, escribió un cuento; en otro más, se lanzó al taller del ecuatoriano Miguel Donoso Pareja en la UNAM, que recibía estudiantes universitarios pero que aceptó al muchacho alto que llegó con dos cuentos y un par de mentiras bajo el brazo: se hizo el superado, se inventó algo así como una pequeña trayectoria.
Donoso Pareja llevaba ese taller que emanaba de la revista Punto de Partida, orbitada también por un concurso prestigiado que servía como trampolín para escritores noveles. Donoso dijo que los talleres servían para la mayor experiencia pasara “a un grupo de jóvenes escritores que, de todos modos, habrían adquirido dichos conocimientos”. Juan aceleró un proceso interno al sentarse en los pupitres de ese taller y lo enriqueció más adelante en otro con Augusto Monterroso. Concursó en Punto de Partida y obtuvo dos veces el segundo lugar, así que publicó en esas páginas muy leídas por entonces.
Vino después una afortunada sucesión de acontecimientos: apareció antologado por su tutor; Federico Campbell, autor ya conocido, le publicó una plaquette, en su pequeña, artesana y prestigiosa editorial. Así, llevó los once cuentos que había escrito del 74 al 78 a Joaquín-Mortiz, dirigida por Joaquín Díez-Canedo, “el editor por excelencia”, que publicaba nuevas voces en México. La noche navegable durmió “el sueño de los justos” durante un par de años, según Juan, hasta que el mismo José Agustín —que había leído a su joven fan— se acercó con el editor a darle un empujón. Dice Villoro: “El 24 de octubre de 1980 tembló por la mañana. Unas horas después, Joaquín Díez-Canedo habló para decirme: ‘A consecuencia del temblor salió su libro’”.
Esta cadena de sucesos tiene relevancia porque le da una medida más humana al camino literario de Juan. Abrumado por una experiencia lectora como las que no tenía en casa, se lanzó con la determinación de la juventud al camino de la escritura. En ese trayecto fue que descubrió que tenía lo que podemos llamar “facilidad”, que el patrimonio de lenguajes y rarezas que había heredado le abría puertas que no había sospechado. Fue por “atrabancado absoluto”, como me dice, que creó para sí un espacio en el mundo que le interesaba.
La facilidad sólo se convierte en talento con trabajo; si no, se diluye. Juan Villoro es un excedido del trabajo, así que su talento puede leerse en ya miles de páginas. Escribe a diario. Me dice: “Escribir me sigue gustando. No concibo la vida sin esa actividad. Ni siquiera pienso en el asunto”. Le pesan otras cosas: “el mundo que rodea los libros: presentaciones, ferias, la lucha porque tu libro no se ahogue antes de aprender a nadar”.
Desde hace mucho —supongo que desde siempre— ha decidido devolver la amabilidad que recibió cuando era joven. Lo hace de muy distintas formas: acude a presentaciones de libros en zonas periféricas, barrios con problemas, lugares poco visitados; apoya a autores poco conocidos, prologa sus libros, les entrega recomendaciones por escrito; hace o promueve convivios en los que fomenta entrecruzamientos con sus amistades para que surjan proyectos nuevos; abraza gente, firma libros, escucha peticiones, recomienda gente para puestos varios, residencias, publicaciones. Esto es algo bastante insólito en los medios periodísticos y literarios, casi siempre llenos de recelos. Y más insólito es el talante jovial con el que Juan se aproxima a todo el tema.
También es notable que mantenga una curiosidad intacta con el paso de los años. Es más o menos como su apariencia: Juan parece haber cambiado poco una vez que alcanzó el 1.92 y se dejó crecer una tupida barba; una vez que eligió los jeans, el saco, la camisa y el suéter como uniforme de seriedad y ligereza. Naturalmente, ha cambiado. Lo que permanece y crea la ilusión de estar con un muchacho es cierta actitud, una forma de enfrentar la vida y la literatura con una mezcla de profundidad y levedad. Lo profundo y lo popular conviven en él sin ningún problema. Ama y disfruta el futbol con la misma intensidad que los textos de autores alemanes poco conocidos por estos días; relee a Juan Carlos Onetti con la fruición que le dedica a discutir y describir las muchas rarezas de la Ciudad de México; sabe de series televisadas, de cine, de rock y del perfil de los políticos o de signos zodiacales. Se interesa por los jóvenes autores y tiene las lecturas suficientes como para ubicarlos en distintas tradiciones. La novedad lo mueve en parte porque le sirve para enlazar lo que ya conoce y darle nuevos sentidos a lo que le parece entrañable. Esto termina por aterrizar en novelas, cuentos, ensayos, trabajos periodísticos, obras de teatro, crónicas, libros infantiles, artículos de opinión y algunas piezas sueltas, difíciles de catalogar.
En Palmeras de la brisa rápida, relata en crónicas no sólo su pasado yucateco, sino las peripecias de un viaje en coche. La casa pierde, premio Xavier Villaurrutia, recupera el relato como una forma de ejercitar la mente y emocionarse ante los descubrimientos de la vida cotidiana. En El testigo, premio Herralde de novela, la afinidad de Villoro con el poeta Ramón López Velarde se encuentra con más pasiones: México como idea y realidad, el mito, la familia, los desencuentros amorosos y los encuentros insospechados. La obra de teatro El filósofo declara retoma la filosofía con algo más que un grano de sal, en un ejercicio que igual hace reír que sospechar del vecino, el amante, las palabras. Los ensayos de De eso se trata recuperan en buena medida los autores y las lecturas que le resultaron señeros. El vértigo horizontal es una carta de amor —con iguales dosis de susto y gusto, placer y horror, crónica y memoria— a la Ciudad de México. De Los once de la tribu a Balón dividido, ha reflexionado sobre la vida poniendo en el centro un balón. La saga del Profesor Zíper es una colección encantadora y alucinada de saltos de imaginación para niños y El libro salvaje subsanará para varias generaciones la falta de libros inteligentes dirigidos a la infancia.
Enlistar aquí las publicaciones y los premios de Juan Villoro supondría no sólo ocupar todo el espacio posible para este perfil, sino también una labor más o menos imposible. Ha recibido algunos de los premios más importantes de la lengua española de la mano de reyes, de colegas escritores, de altos funcionarios. Aun así, celebra cada uno con la jovialidad y el entusiasmo de las primeras veces.
Las traducciones que hace, otro de sus cauces, se benefician de la curiosidad que lo ha tomado y que parece ilimitada. Es obvia cuando se sienta a platicar con alguien. Con una cortesía que parece venida de otros tiempos, hace preguntas para conocer a la persona con la que dialoga con interés auténtico. Por más diferencias que haya, encontrará puntos de acuerdo para tal vez narrar más adelante algo de esa charla que haya atrapado su imaginación. Esto no quiere decir que mire a sus interlocutores como sujetos para ser narrados, pero las historias se le pegan como si fueran de miel.
Sus afinidades son, por decir lo menos, misceláneas. No a todas da el mismo valor o la misma salida. Su acercamiento con el futbol es muy distinto al compromiso que tiene, por ejemplo, con el zapatismo, ese movimiento nacido en Chiapas hace unas décadas, que ha buscado reivindicar a los pueblos originarios mexicanos, devolverles la dignidad, disolver las desigualdades. Con ellos, Juan ha trabajado de cerca y en distintas ocasiones ha prestado su voz, su tiempo y, sobre todo, su pluma para visibilizar una situación dolorosa que a todos nos afecta.
Me dijo hace unos meses que tenía una lesión en la cadera a la que los médicos no hallaban ni causa ni cura. Le recomendaron operarse. En uno de esos giros del destino que le son tan propios, la cura definitiva vino de lo insospechado: algo se le ajustó al montar un camello. La historia de cómo llegó a la tierra de los animales sin sed es una más de las anécdotas que se acumulan en su vida y que pertenecen al amplio océano de su curiosidad. El caso es que podrá contar más adelante —a sus amigos, primero; a sus lectores, después— sobre la forma en que un camello le arregló el esqueleto y pudo así librar una cirugía.
La larga lista de logros, premios y nombramientos que tiene bastaría para hacer que cualquier autor se sintiera mareado y fuera proclive al maltrato o a la misantropía. Juan, en cambio, sigue campechano, poco ceremonioso, como si a la salida de cualquier evento, a cual más copetudo, lo esperara una fiesta con su gente más cercana.
Es cierto que es amigo de muchos, de personajes dispares que difícilmente encajarían en el mismo entorno. Juan funciona ahí como la intersección voluntaria de un diagrama de Venn. Tiene excelente memoria y recuerda nombres, fechas, días, episodios. Muchas veces actúa lo que quiere contar: gesticula como tal político, hace la voz de un autor fallecido al que conoció, se pone de pie y encarna al funcionario que le hizo un desaire. Se suma con la energía de un dinamo lo mismo a leer textos para una banda de rock en español que a bailes de salón, a dar ponencias serias en más de un idioma o a distender la charla en una larga sobremesa.
Hemos sido, él y yo, amigos desde hace más de 25 años, así que le debo, entre otras cosas, la amistad que me une a amigos que fueron primero suyos. Le debo, también, complicidad laboral, acompañamiento en los momentos difíciles, recomendaciones de libros, horas de plática, chistes y chismes, tacos y pizzas, y muestras constantes de generosidad.
Reconocer su trayectoria, su labor periodística y su voz autoral implica reconocer la importancia que hay en el vasto mapa de sus afinidades e intereses. Y para mí, además, el privilegio de su cariñosa amistad.
